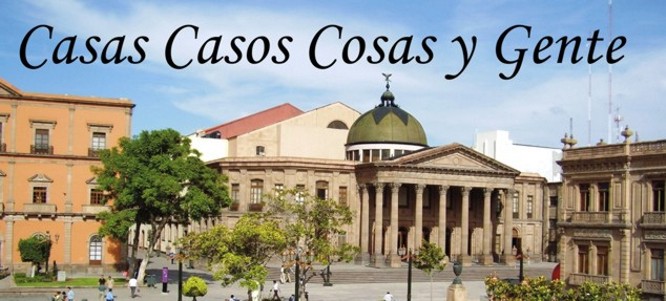El comercio ha sido desde siempre el detonante económico de los pueblos, los comerciantes son protagonistas en la historia económica de las naciones.
En los pueblos prehispánicos, los Pochtecas (comerciantes), regularmente ricos, eran personajes socialmente importantes y políticamente influyentes, llevaban sus mercancías de un pueblo a otro, transportadas en sus propias espaldas o en las espaldas de otros, contratados ex profeso, y a donde llegaban eran bien recibidos, encontrando siempre quien les proporcionara albergue temporal.
En la colonia, los comerciantes, siguieron gozando de un lugar importante en la sociedad, transportando entonces sus mercancías a lomo de bestias o en carretas tiradas regularmente por equinos.
La principal dificultad para los comerciantes al llegar a los centros importantes de población era encontrar alojamiento pues si bien existían algunas posadas improvisadas, estas daban alojamiento únicamente a personas y los arrieros o carretoneros no podían darse el lujo de abandonar a sus animales y carga, por lo que se requerían lugares donde pudieran permanecer temporalmente a buen abrigo personas, animales y mercancías, por eso nacieron los mesones.
En la ciudad de San Luis Potosí llegaron a existir poco mas de veinte mesones siendo uno de los mas antiguos lo fue el “Mesón de la Sirena” en lo que hoy es la calle de Alcalde pero que hasta mediados del siglo XX se le conoció precisamente como “de la Sirena” y el mesón mas grande y funcional de todos y al parecer, el que mas perduró fue el “Mesón de Santa Clara” al que dedicaremos en esta misma entrada un apartado especial. Cerca de ellos estuvo también el “Mesón del Platanito” los tres a media cuadra distante uno del otro, como estuvieron cerca también por el rumbo del actual edificio de Seguridad Pública de Gobierno del Estado, a inmediaciones del actual eje vial, el “Mesón del Venadito” y el “Mesón de Belén”, por el rumbo del Barrio de San Sebastián el “Mesón de Santillán”, el “Mesón de San Antonio” en la actual calle de Madero a inmediaciones de la también actual Calle de Reforma, antes “La Corriente”; aunque hay quienes aseguran se encontraba del otro lado de esta, donde estuvo la cancha Morelos y actualmente es un estacionamiento, pero el caso es que ese mesón también dio nombre a la calle de madero que se conoció, al menos, en los tramos que llegan a Bolívar y Reforma como calle del Mesón de San Antonio. El “Mesón de San Francisco” que se encontraba contra esquina de la Alhóndiga, justamente en la calle de Morelos, donde topa la calle de Julián de los Reyes, actualmente hay unas oficinas del Seguro Social algunas tiendas, donde estuvo también la Fábrica de Cigarros, y de ahí siguen por diferentes rumbos, el “Mesón de San Ignacio”, el “Mesón de San Joaquín”, el “Mesón del Refugio”, el “Mesón de San Agustín, el “Mesón de San José”, el “Mesón del Ángel”, el “Mesón de Dolores”, el “Mesón de Milán”, el “Mesón de de la Providencia”, el “Mesón de Rocha”, el “Mesón de Santa Gertrudis, el “Mesón de la Mulita” y otros de menor importancia que por su poca vida se han perdido en el recuento de los tiempos.
Cerca de ellos estuvo también el “Mesón del Platanito” los tres a media cuadra distante uno del otro, como estuvieron cerca también por el rumbo del actual edificio de Seguridad Pública de Gobierno del Estado, a inmediaciones del actual eje vial, el “Mesón del Venadito” y el “Mesón de Belén”, por el rumbo del Barrio de San Sebastián el “Mesón de Santillán”, el “Mesón de San Antonio” en la actual calle de Madero a inmediaciones de la también actual Calle de Reforma, antes “La Corriente”; aunque hay quienes aseguran se encontraba del otro lado de esta, donde estuvo la cancha Morelos y actualmente es un estacionamiento, pero el caso es que ese mesón también dio nombre a la calle de madero que se conoció, al menos, en los tramos que llegan a Bolívar y Reforma como calle del Mesón de San Antonio. El “Mesón de San Francisco” que se encontraba contra esquina de la Alhóndiga, justamente en la calle de Morelos, donde topa la calle de Julián de los Reyes, actualmente hay unas oficinas del Seguro Social algunas tiendas, donde estuvo también la Fábrica de Cigarros, y de ahí siguen por diferentes rumbos, el “Mesón de San Ignacio”, el “Mesón de San Joaquín”, el “Mesón del Refugio”, el “Mesón de San Agustín, el “Mesón de San José”, el “Mesón del Ángel”, el “Mesón de Dolores”, el “Mesón de Milán”, el “Mesón de de la Providencia”, el “Mesón de Rocha”, el “Mesón de Santa Gertrudis, el “Mesón de la Mulita” y otros de menor importancia que por su poca vida se han perdido en el recuento de los tiempos.
Estos establecimientos eran estrictamente vigilados y reglamentados por el ayuntamiento aún en la época de la Colonia, el “Bando de buen gobierno” de la época refiere, a veces con minucias, las condiciones que se exigían, y además hubo regidores del cabildo, encargados de vigilar los reglamentos y buen servicio de los mesones de la ciudad.
exigían, y además hubo regidores del cabildo, encargados de vigilar los reglamentos y buen servicio de los mesones de la ciudad.
Estos establecimientos, además de populares fueron indispensables, a ellos llegaban las recuas de bestias o carretas de carga con diversos artículos para el abasto de la ciudad y villas.
Don José Francisco Pedraza, en su “Litografía de ciudad antigua” , haciendo una evocación mas que remembranza, nos dice: “Fueron una estampa saturada del ambiente pueblerino, casi también menos que eso; eran los mesones un trasunto rural de las casas grandes de las haciendas: amplio portalón pavimentado de piedra bola, las amplias paredes de la entrada con techos de viguería; a uno y otyro lado bancas de material que eran los “descansos” incómodos y despostillados. Por ese portal se llegaba al centro del mesón, un ancho patio descubierto, siempre invadido por recuas de bestias y alineadas trincheras de fardos de costaleras panzudas o cajones de rejas de maderas toscas, huacales de varas y canastotes descomunales de carrizo, repletos de frutas o verduras.
Un olor de estiércol, alfalfa fresca y bestias trasudadas flotaba en el ambiente del patio al que abrían las puertas bajas de las estancias inmediatas, de ellas salían o entraban los rancheros tocados con sus (amplios) sombreros de copa cilíndrica, aguzada y prominente (….) Las mujeres, sudorosas de rostros toscos y morenos se tocaban con sombreros de palma, a los que dotaban, con rústica coquetería listones de colores o ramos de flores anémicas. A veces al frente de la copa lucían pequeñas imágenes de santos o mínimas cruces de palma. (……..) los rancheros ricos que vienen del Bajío o de la Huasteca o de Zacatecas (…) visten alba camisa y pantaloneras bordadas en el paño azul, abiertas desde la altura de la rodilla, portan chaquetín corto y ajustado, luciendo en la espalda y mangas complicados bordados elaborados con finos alambres, el sombrero de anchas alas y el látigo completan su atuendo pintoresco.
En el portal del mesón, la imagen religiosa, generalmente la Virgen de Guadalupe, cadenitas de papeles de colores, abajo el altar de dos o tres peldaños sostienen ramos de flores y torneados candelabros de bronce y al alcance de los fieles el repisón para las veladoras y a uno y otro lado las alcancías para las limosnas.
En la pared de frente al altar, la estancia del “huésped”, así le llamaban generalmente al administrador; a él se le pagaban los reales o los pesos duros por la estancia de los animales y el consumo de pastura, con él se entendían los servicios menores que prestaba el establecimiento: composturas de ruedas, herraduras, curaciones… ahí se compraban también ungüentos y medicinas veterinarias, las arciones y frenos, los estribos y cabezadas sin faltar las famosas reatas “de Chavinda”.
Arriba de la puerta, ocupando un ancho tramo de la pared, una leyenda con toscos letrones bien visibles, ornada por ingenuas guirnaldas de colores desvaídos, advertía a los clientes:
“ALOJAMIENTO POR (el nombre del propietario) PIOQUINTO GUTIERREZ”
El que sesteé y consuma pastura pagará la mitad de su valor.
No se responde por caballos o animales perdidos
Se reciben caballos y carruajes a pensión
Hoy no fío, mañana si.
En los pueblos prehispánicos, los Pochtecas (comerciantes), regularmente ricos, eran personajes socialmente importantes y políticamente influyentes, llevaban sus mercancías de un pueblo a otro, transportadas en sus propias espaldas o en las espaldas de otros, contratados ex profeso, y a donde llegaban eran bien recibidos, encontrando siempre quien les proporcionara albergue temporal.
En la colonia, los comerciantes, siguieron gozando de un lugar importante en la sociedad, transportando entonces sus mercancías a lomo de bestias o en carretas tiradas regularmente por equinos.
La principal dificultad para los comerciantes al llegar a los centros importantes de población era encontrar alojamiento pues si bien existían algunas posadas improvisadas, estas daban alojamiento únicamente a personas y los arrieros o carretoneros no podían darse el lujo de abandonar a sus animales y carga, por lo que se requerían lugares donde pudieran permanecer temporalmente a buen abrigo personas, animales y mercancías, por eso nacieron los mesones.
En la ciudad de San Luis Potosí llegaron a existir poco mas de veinte mesones siendo uno de los mas antiguos lo fue el “Mesón de la Sirena” en lo que hoy es la calle de Alcalde pero que hasta mediados del siglo XX se le conoció precisamente como “de la Sirena” y el mesón mas grande y funcional de todos y al parecer, el que mas perduró fue el “Mesón de Santa Clara” al que dedicaremos en esta misma entrada un apartado especial.
 Cerca de ellos estuvo también el “Mesón del Platanito” los tres a media cuadra distante uno del otro, como estuvieron cerca también por el rumbo del actual edificio de Seguridad Pública de Gobierno del Estado, a inmediaciones del actual eje vial, el “Mesón del Venadito” y el “Mesón de Belén”, por el rumbo del Barrio de San Sebastián el “Mesón de Santillán”, el “Mesón de San Antonio” en la actual calle de Madero a inmediaciones de la también actual Calle de Reforma, antes “La Corriente”; aunque hay quienes aseguran se encontraba del otro lado de esta, donde estuvo la cancha Morelos y actualmente es un estacionamiento, pero el caso es que ese mesón también dio nombre a la calle de madero que se conoció, al menos, en los tramos que llegan a Bolívar y Reforma como calle del Mesón de San Antonio. El “Mesón de San Francisco” que se encontraba contra esquina de la Alhóndiga, justamente en la calle de Morelos, donde topa la calle de Julián de los Reyes, actualmente hay unas oficinas del Seguro Social algunas tiendas, donde estuvo también la Fábrica de Cigarros, y de ahí siguen por diferentes rumbos, el “Mesón de San Ignacio”, el “Mesón de San Joaquín”, el “Mesón del Refugio”, el “Mesón de San Agustín, el “Mesón de San José”, el “Mesón del Ángel”, el “Mesón de Dolores”, el “Mesón de Milán”, el “Mesón de de la Providencia”, el “Mesón de Rocha”, el “Mesón de Santa Gertrudis, el “Mesón de la Mulita” y otros de menor importancia que por su poca vida se han perdido en el recuento de los tiempos.
Cerca de ellos estuvo también el “Mesón del Platanito” los tres a media cuadra distante uno del otro, como estuvieron cerca también por el rumbo del actual edificio de Seguridad Pública de Gobierno del Estado, a inmediaciones del actual eje vial, el “Mesón del Venadito” y el “Mesón de Belén”, por el rumbo del Barrio de San Sebastián el “Mesón de Santillán”, el “Mesón de San Antonio” en la actual calle de Madero a inmediaciones de la también actual Calle de Reforma, antes “La Corriente”; aunque hay quienes aseguran se encontraba del otro lado de esta, donde estuvo la cancha Morelos y actualmente es un estacionamiento, pero el caso es que ese mesón también dio nombre a la calle de madero que se conoció, al menos, en los tramos que llegan a Bolívar y Reforma como calle del Mesón de San Antonio. El “Mesón de San Francisco” que se encontraba contra esquina de la Alhóndiga, justamente en la calle de Morelos, donde topa la calle de Julián de los Reyes, actualmente hay unas oficinas del Seguro Social algunas tiendas, donde estuvo también la Fábrica de Cigarros, y de ahí siguen por diferentes rumbos, el “Mesón de San Ignacio”, el “Mesón de San Joaquín”, el “Mesón del Refugio”, el “Mesón de San Agustín, el “Mesón de San José”, el “Mesón del Ángel”, el “Mesón de Dolores”, el “Mesón de Milán”, el “Mesón de de la Providencia”, el “Mesón de Rocha”, el “Mesón de Santa Gertrudis, el “Mesón de la Mulita” y otros de menor importancia que por su poca vida se han perdido en el recuento de los tiempos.Estos establecimientos eran estrictamente vigilados y reglamentados por el ayuntamiento aún en la época de la Colonia, el “Bando de buen gobierno” de la época refiere, a veces con minucias, las condiciones que se
 exigían, y además hubo regidores del cabildo, encargados de vigilar los reglamentos y buen servicio de los mesones de la ciudad.
exigían, y además hubo regidores del cabildo, encargados de vigilar los reglamentos y buen servicio de los mesones de la ciudad.Estos establecimientos, además de populares fueron indispensables, a ellos llegaban las recuas de bestias o carretas de carga con diversos artículos para el abasto de la ciudad y villas.
Don José Francisco Pedraza, en su “Litografía de ciudad antigua” , haciendo una evocación mas que remembranza, nos dice: “Fueron una estampa saturada del ambiente pueblerino, casi también menos que eso; eran los mesones un trasunto rural de las casas grandes de las haciendas: amplio portalón pavimentado de piedra bola, las amplias paredes de la entrada con techos de viguería; a uno y otyro lado bancas de material que eran los “descansos” incómodos y despostillados. Por ese portal se llegaba al centro del mesón, un ancho patio descubierto, siempre invadido por recuas de bestias y alineadas trincheras de fardos de costaleras panzudas o cajones de rejas de maderas toscas, huacales de varas y canastotes descomunales de carrizo, repletos de frutas o verduras.
Un olor de estiércol, alfalfa fresca y bestias trasudadas flotaba en el ambiente del patio al que abrían las puertas bajas de las estancias inmediatas, de ellas salían o entraban los rancheros tocados con sus (amplios) sombreros de copa cilíndrica, aguzada y prominente (….) Las mujeres, sudorosas de rostros toscos y morenos se tocaban con sombreros de palma, a los que dotaban, con rústica coquetería listones de colores o ramos de flores anémicas. A veces al frente de la copa lucían pequeñas imágenes de santos o mínimas cruces de palma. (……..) los rancheros ricos que vienen del Bajío o de la Huasteca o de Zacatecas (…) visten alba camisa y pantaloneras bordadas en el paño azul, abiertas desde la altura de la rodilla, portan chaquetín corto y ajustado, luciendo en la espalda y mangas complicados bordados elaborados con finos alambres, el sombrero de anchas alas y el látigo completan su atuendo pintoresco.
En el portal del mesón, la imagen religiosa, generalmente la Virgen de Guadalupe, cadenitas de papeles de colores, abajo el altar de dos o tres peldaños sostienen ramos de flores y torneados candelabros de bronce y al alcance de los fieles el repisón para las veladoras y a uno y otro lado las alcancías para las limosnas.
En la pared de frente al altar, la estancia del “huésped”, así le llamaban generalmente al administrador; a él se le pagaban los reales o los pesos duros por la estancia de los animales y el consumo de pastura, con él se entendían los servicios menores que prestaba el establecimiento: composturas de ruedas, herraduras, curaciones… ahí se compraban también ungüentos y medicinas veterinarias, las arciones y frenos, los estribos y cabezadas sin faltar las famosas reatas “de Chavinda”.
Arriba de la puerta, ocupando un ancho tramo de la pared, una leyenda con toscos letrones bien visibles, ornada por ingenuas guirnaldas de colores desvaídos, advertía a los clientes:
“ALOJAMIENTO POR (el nombre del propietario) PIOQUINTO GUTIERREZ”
El que sesteé y consuma pastura pagará la mitad de su valor.
No se responde por caballos o animales perdidos
Se reciben caballos y carruajes a pensión
Hoy no fío, mañana si.
El “Mesón de Santa Clara”
 Sin duda el más importante mesón de la ciudad lo fue el “Mesón de Santa Clara” que tenía su frente por la actual calle de Allende justamente donde se encuentra la calle de “Santa Clara” y la parte de atrás daba a la actual calle de Pantaleón
Sin duda el más importante mesón de la ciudad lo fue el “Mesón de Santa Clara” que tenía su frente por la actual calle de Allende justamente donde se encuentra la calle de “Santa Clara” y la parte de atrás daba a la actual calle de Pantaleón  Ipiña y por los costados la actuales calles de Mier y Terán y Guajardo, o sea era enorme, ocupaba lo que hoy son dos grandes manzanas, originalmente era ahí una hacienda de beneficio de platas y fue adquirida por el francés don Jerónimo Verdier para construir el mesón que abrió sus puertas en 1798, tenía treinta y ocho piezas de habitación, los establos, corrales, bodegas, la casa y oficina del administrador, sin faltar la fonda estratégicamente colocada para dar servicio tanto a huéspedes como público en general. La calle de Mier y Terán era entonces una corriente de agua como muchas que había en el San Luis de entonces.
Ipiña y por los costados la actuales calles de Mier y Terán y Guajardo, o sea era enorme, ocupaba lo que hoy son dos grandes manzanas, originalmente era ahí una hacienda de beneficio de platas y fue adquirida por el francés don Jerónimo Verdier para construir el mesón que abrió sus puertas en 1798, tenía treinta y ocho piezas de habitación, los establos, corrales, bodegas, la casa y oficina del administrador, sin faltar la fonda estratégicamente colocada para dar servicio tanto a huéspedes como público en general. La calle de Mier y Terán era entonces una corriente de agua como muchas que había en el San Luis de entonces.
El “Mesón de Santa Clara se convirtió en cuartel (la primera vez) en 1846 para alojar a las tropas del ejercito que aquí se formó para ir a pelear en Texas contra los norteamericanos invasores, posteriormente volvió a ser cuartel durante la guerra de reforma y la invasión francesa.
En el año de 1886 aparece un anuncio de una plana en el “Almanaque Potosino de Antonio Cabrera” y el anuncio titulado “Venta del Mesón de Santa Clara” dice entre otras cosas que ha dejado de ser cuartel desde hace más de dos años. Que es único en su género en esta plaza por el sistema cómodo y módico para toda clase de pasajeros, transeúntes, arrieros y carreros. Que tiene corrales y cocheras y bien acondicionados “Macheros” para contener quinientas bestias. Que ahí se encuentra agua en abundancia, así como maíz y pastura a precios corrientes de plaza y que está muy céntrico, menciona ya las calles 2da de Mier y Terán y 4ta de Allende, menciona también que cuenta con servidumbre inteligente y magníficos veterinarios, que se reciben, a precios convencionales, caballos y carruajes a pensión, así como comisiones de compra y venta de animales (compras a consignación), el anuncio lo suscribe Manuel F. Tolentino.
otras cosas que ha dejado de ser cuartel desde hace más de dos años. Que es único en su género en esta plaza por el sistema cómodo y módico para toda clase de pasajeros, transeúntes, arrieros y carreros. Que tiene corrales y cocheras y bien acondicionados “Macheros” para contener quinientas bestias. Que ahí se encuentra agua en abundancia, así como maíz y pastura a precios corrientes de plaza y que está muy céntrico, menciona ya las calles 2da de Mier y Terán y 4ta de Allende, menciona también que cuenta con servidumbre inteligente y magníficos veterinarios, que se reciben, a precios convencionales, caballos y carruajes a pensión, así como comisiones de compra y venta de animales (compras a consignación), el anuncio lo suscribe Manuel F. Tolentino.
Durante la Revolución, en 1915 para ser precisos el “Mesón de Santa Clara” vuelve a ser cuartel, primero de villistas y después de carrancistas.
Afuera se instalaron los soldados de la guardia permanente y en el Zaguán los bancos de armas, en tanto que las accesorias del interior fueron habilitadas para habit aciones de oficiales y soldados. El patio se llenó de materiales de guerra.
aciones de oficiales y soldados. El patio se llenó de materiales de guerra.
Después de la Revolución el “Mesón de Santa Clara” fue propiedad del Sr. Lic. Manuel Aguirre Berlanga y volvió a ser mesón, pocos años después pasó a ser propiedad del Sr. Guillermo Básich de Antonio quien lo hipotecó al Sr. Pedro Gómez de Cervantes. Buscando descendientes del Sr. Basich entrevisté al Sr. Fernando Velasco Básich quien me contó que su tío Guillermo murió teniendo hipotecado el mesón, por lo que al no haber quien pagara la hipoteca, se perdió la propiedad.
Para la década de los treinta, la demanda de servicios de mesón era escasa y casi nula, por lo que este y otros mesones comenzaron a convertirse en vecindades o fueron demolidos, probablemente al único administrador que le tocó esta transición haya sido a don Juan Aguilar que fue administrador del Mesón de Santa Clara desde aproximadamente 1910 hasta 1930. En los cincuenta el mesón dejó de existir al ser adquirido por Ruiz del Valle que fraccionó y construyó ahí sus almacenes ahora en decadencia.
Don Juan Aguilar tuvo cuando menos tres patrones diferentes, fue testigo de la última vez que el mesón se convirtió en cuartel, de la pérdida del inmueble por la hipoteca no pagada.
Yo había dado por concluido este artículo sobre los mesones pero antes de publicarlo me permití mostrarlo a Juan Manuel Aguilar, bisnieto de don Juan Aguilar quien me sugirió detuviera el artículo, en tanto arreglaba una reunión con su tía Carmen que recordaba algunas cosas de la familia y el mesón de Santa Clara, donde había nacido. La reunión se realizó a los pocos días aprovechando el festejo de presentación al templo del hijo mas peq ueño de Juan Manuel, la familia en pleno fue convocada, se sirvió un delicioso pozole a los invitados que al parecer habían estado llegando desde temprano, la tía Carmen estaba ahí, todos reunidos en torno a una gran mesa escuchamos atentos a la tía, quien platicó que su abuelo Juan vivía en el estado de Michoacán cuando la Revolución y al escasear el trabajo por aquellos lugares, su cuñado David Martínez Cerda, propietario del Mezón de La Estrella en la actual calle 16 de Septiembre casi esquina con Eje Vial (donde actualmente existe una Arena de Lucha libre), le consiguió trabajo como administrador en el mesón de Santa Clara, cuando el Sr. Basich murió fue adquirido por uno de los achichincles del General Cedillo que en ese tiempo se hacían de propiedades en forma fácil. Lupe la hija
ueño de Juan Manuel, la familia en pleno fue convocada, se sirvió un delicioso pozole a los invitados que al parecer habían estado llegando desde temprano, la tía Carmen estaba ahí, todos reunidos en torno a una gran mesa escuchamos atentos a la tía, quien platicó que su abuelo Juan vivía en el estado de Michoacán cuando la Revolución y al escasear el trabajo por aquellos lugares, su cuñado David Martínez Cerda, propietario del Mezón de La Estrella en la actual calle 16 de Septiembre casi esquina con Eje Vial (donde actualmente existe una Arena de Lucha libre), le consiguió trabajo como administrador en el mesón de Santa Clara, cuando el Sr. Basich murió fue adquirido por uno de los achichincles del General Cedillo que en ese tiempo se hacían de propiedades en forma fácil. Lupe la hija  mayor de don Juan se casó con Enrique Tello, al parecer hijo del nuevo dueño del mesón, pero en un arrebato de celos, al descubrir una infidelidad de su esposo, Lupe tomó una pistola y l descargó sobre su marido con tan buena o mala suerte que no pasó de un gran susto y quizás algún rozón, ella corrió hasta el mesón y le contó a su padre lo sucedido, que sin pérdida de tiempo tomó lo indispensable y disfrazados salió con toda la familia huyendo de San Luis, refugiándose en Ramos Arizpe, donde nació el primogénito que debió llevar el apellido Tello, pero Lupe hizo correr el rumor de que el recién nacido había fallecido y lo registró como Aguilar, perpetuando con esto el apellido Aguilar.
mayor de don Juan se casó con Enrique Tello, al parecer hijo del nuevo dueño del mesón, pero en un arrebato de celos, al descubrir una infidelidad de su esposo, Lupe tomó una pistola y l descargó sobre su marido con tan buena o mala suerte que no pasó de un gran susto y quizás algún rozón, ella corrió hasta el mesón y le contó a su padre lo sucedido, que sin pérdida de tiempo tomó lo indispensable y disfrazados salió con toda la familia huyendo de San Luis, refugiándose en Ramos Arizpe, donde nació el primogénito que debió llevar el apellido Tello, pero Lupe hizo correr el rumor de que el recién nacido había fallecido y lo registró como Aguilar, perpetuando con esto el apellido Aguilar.
De la transformación de este en vecindad, y los últimos usos que se dieron al luga r como el hecho de ser rentado a “Carpas de medio pelo” como la de Blanquita Morones que de vez en vez se presentaba con su elenco de cantantes, magos y artistas en la también última etapa de las tandas que ya les platicaré en otra ocasión, poco se precisa, simplemente se fueron dando esos cambios hasta su transformación en bodegas y locales comerciales que ahora existen en el lugar.
r como el hecho de ser rentado a “Carpas de medio pelo” como la de Blanquita Morones que de vez en vez se presentaba con su elenco de cantantes, magos y artistas en la también última etapa de las tandas que ya les platicaré en otra ocasión, poco se precisa, simplemente se fueron dando esos cambios hasta su transformación en bodegas y locales comerciales que ahora existen en el lugar.
Fuentes:
Primo Feliciano Velazquez: Historia de San Luis Potosí
Manuel Muro: Historia de San Luis Potosí
José Francisco Pedraza: Litografía de ciudad antigua
Aportación oral de:
Fernando Velasco Básich
Humberto Morones
Juan Manuel Aguilar y su tía Carmen
 Sin duda el más importante mesón de la ciudad lo fue el “Mesón de Santa Clara” que tenía su frente por la actual calle de Allende justamente donde se encuentra la calle de “Santa Clara” y la parte de atrás daba a la actual calle de Pantaleón
Sin duda el más importante mesón de la ciudad lo fue el “Mesón de Santa Clara” que tenía su frente por la actual calle de Allende justamente donde se encuentra la calle de “Santa Clara” y la parte de atrás daba a la actual calle de Pantaleón  Ipiña y por los costados la actuales calles de Mier y Terán y Guajardo, o sea era enorme, ocupaba lo que hoy son dos grandes manzanas, originalmente era ahí una hacienda de beneficio de platas y fue adquirida por el francés don Jerónimo Verdier para construir el mesón que abrió sus puertas en 1798, tenía treinta y ocho piezas de habitación, los establos, corrales, bodegas, la casa y oficina del administrador, sin faltar la fonda estratégicamente colocada para dar servicio tanto a huéspedes como público en general. La calle de Mier y Terán era entonces una corriente de agua como muchas que había en el San Luis de entonces.
Ipiña y por los costados la actuales calles de Mier y Terán y Guajardo, o sea era enorme, ocupaba lo que hoy son dos grandes manzanas, originalmente era ahí una hacienda de beneficio de platas y fue adquirida por el francés don Jerónimo Verdier para construir el mesón que abrió sus puertas en 1798, tenía treinta y ocho piezas de habitación, los establos, corrales, bodegas, la casa y oficina del administrador, sin faltar la fonda estratégicamente colocada para dar servicio tanto a huéspedes como público en general. La calle de Mier y Terán era entonces una corriente de agua como muchas que había en el San Luis de entonces.El “Mesón de Santa Clara se convirtió en cuartel (la primera vez) en 1846 para alojar a las tropas del ejercito que aquí se formó para ir a pelear en Texas contra los norteamericanos invasores, posteriormente volvió a ser cuartel durante la guerra de reforma y la invasión francesa.
En el año de 1886 aparece un anuncio de una plana en el “Almanaque Potosino de Antonio Cabrera” y el anuncio titulado “Venta del Mesón de Santa Clara” dice entre
 otras cosas que ha dejado de ser cuartel desde hace más de dos años. Que es único en su género en esta plaza por el sistema cómodo y módico para toda clase de pasajeros, transeúntes, arrieros y carreros. Que tiene corrales y cocheras y bien acondicionados “Macheros” para contener quinientas bestias. Que ahí se encuentra agua en abundancia, así como maíz y pastura a precios corrientes de plaza y que está muy céntrico, menciona ya las calles 2da de Mier y Terán y 4ta de Allende, menciona también que cuenta con servidumbre inteligente y magníficos veterinarios, que se reciben, a precios convencionales, caballos y carruajes a pensión, así como comisiones de compra y venta de animales (compras a consignación), el anuncio lo suscribe Manuel F. Tolentino.
otras cosas que ha dejado de ser cuartel desde hace más de dos años. Que es único en su género en esta plaza por el sistema cómodo y módico para toda clase de pasajeros, transeúntes, arrieros y carreros. Que tiene corrales y cocheras y bien acondicionados “Macheros” para contener quinientas bestias. Que ahí se encuentra agua en abundancia, así como maíz y pastura a precios corrientes de plaza y que está muy céntrico, menciona ya las calles 2da de Mier y Terán y 4ta de Allende, menciona también que cuenta con servidumbre inteligente y magníficos veterinarios, que se reciben, a precios convencionales, caballos y carruajes a pensión, así como comisiones de compra y venta de animales (compras a consignación), el anuncio lo suscribe Manuel F. Tolentino.Durante la Revolución, en 1915 para ser precisos el “Mesón de Santa Clara” vuelve a ser cuartel, primero de villistas y después de carrancistas.
Afuera se instalaron los soldados de la guardia permanente y en el Zaguán los bancos de armas, en tanto que las accesorias del interior fueron habilitadas para habit
 aciones de oficiales y soldados. El patio se llenó de materiales de guerra.
aciones de oficiales y soldados. El patio se llenó de materiales de guerra.Después de la Revolución el “Mesón de Santa Clara” fue propiedad del Sr. Lic. Manuel Aguirre Berlanga y volvió a ser mesón, pocos años después pasó a ser propiedad del Sr. Guillermo Básich de Antonio quien lo hipotecó al Sr. Pedro Gómez de Cervantes. Buscando descendientes del Sr. Basich entrevisté al Sr. Fernando Velasco Básich quien me contó que su tío Guillermo murió teniendo hipotecado el mesón, por lo que al no haber quien pagara la hipoteca, se perdió la propiedad.

Para la década de los treinta, la demanda de servicios de mesón era escasa y casi nula, por lo que este y otros mesones comenzaron a convertirse en vecindades o fueron demolidos, probablemente al único administrador que le tocó esta transición haya sido a don Juan Aguilar que fue administrador del Mesón de Santa Clara desde aproximadamente 1910 hasta 1930. En los cincuenta el mesón dejó de existir al ser adquirido por Ruiz del Valle que fraccionó y construyó ahí sus almacenes ahora en decadencia.
Don Juan Aguilar tuvo cuando menos tres patrones diferentes, fue testigo de la última vez que el mesón se convirtió en cuartel, de la pérdida del inmueble por la hipoteca no pagada.
Yo había dado por concluido este artículo sobre los mesones pero antes de publicarlo me permití mostrarlo a Juan Manuel Aguilar, bisnieto de don Juan Aguilar quien me sugirió detuviera el artículo, en tanto arreglaba una reunión con su tía Carmen que recordaba algunas cosas de la familia y el mesón de Santa Clara, donde había nacido. La reunión se realizó a los pocos días aprovechando el festejo de presentación al templo del hijo mas peq
 ueño de Juan Manuel, la familia en pleno fue convocada, se sirvió un delicioso pozole a los invitados que al parecer habían estado llegando desde temprano, la tía Carmen estaba ahí, todos reunidos en torno a una gran mesa escuchamos atentos a la tía, quien platicó que su abuelo Juan vivía en el estado de Michoacán cuando la Revolución y al escasear el trabajo por aquellos lugares, su cuñado David Martínez Cerda, propietario del Mezón de La Estrella en la actual calle 16 de Septiembre casi esquina con Eje Vial (donde actualmente existe una Arena de Lucha libre), le consiguió trabajo como administrador en el mesón de Santa Clara, cuando el Sr. Basich murió fue adquirido por uno de los achichincles del General Cedillo que en ese tiempo se hacían de propiedades en forma fácil. Lupe la hija
ueño de Juan Manuel, la familia en pleno fue convocada, se sirvió un delicioso pozole a los invitados que al parecer habían estado llegando desde temprano, la tía Carmen estaba ahí, todos reunidos en torno a una gran mesa escuchamos atentos a la tía, quien platicó que su abuelo Juan vivía en el estado de Michoacán cuando la Revolución y al escasear el trabajo por aquellos lugares, su cuñado David Martínez Cerda, propietario del Mezón de La Estrella en la actual calle 16 de Septiembre casi esquina con Eje Vial (donde actualmente existe una Arena de Lucha libre), le consiguió trabajo como administrador en el mesón de Santa Clara, cuando el Sr. Basich murió fue adquirido por uno de los achichincles del General Cedillo que en ese tiempo se hacían de propiedades en forma fácil. Lupe la hija  mayor de don Juan se casó con Enrique Tello, al parecer hijo del nuevo dueño del mesón, pero en un arrebato de celos, al descubrir una infidelidad de su esposo, Lupe tomó una pistola y l descargó sobre su marido con tan buena o mala suerte que no pasó de un gran susto y quizás algún rozón, ella corrió hasta el mesón y le contó a su padre lo sucedido, que sin pérdida de tiempo tomó lo indispensable y disfrazados salió con toda la familia huyendo de San Luis, refugiándose en Ramos Arizpe, donde nació el primogénito que debió llevar el apellido Tello, pero Lupe hizo correr el rumor de que el recién nacido había fallecido y lo registró como Aguilar, perpetuando con esto el apellido Aguilar.
mayor de don Juan se casó con Enrique Tello, al parecer hijo del nuevo dueño del mesón, pero en un arrebato de celos, al descubrir una infidelidad de su esposo, Lupe tomó una pistola y l descargó sobre su marido con tan buena o mala suerte que no pasó de un gran susto y quizás algún rozón, ella corrió hasta el mesón y le contó a su padre lo sucedido, que sin pérdida de tiempo tomó lo indispensable y disfrazados salió con toda la familia huyendo de San Luis, refugiándose en Ramos Arizpe, donde nació el primogénito que debió llevar el apellido Tello, pero Lupe hizo correr el rumor de que el recién nacido había fallecido y lo registró como Aguilar, perpetuando con esto el apellido Aguilar.De la transformación de este en vecindad, y los últimos usos que se dieron al luga
 r como el hecho de ser rentado a “Carpas de medio pelo” como la de Blanquita Morones que de vez en vez se presentaba con su elenco de cantantes, magos y artistas en la también última etapa de las tandas que ya les platicaré en otra ocasión, poco se precisa, simplemente se fueron dando esos cambios hasta su transformación en bodegas y locales comerciales que ahora existen en el lugar.
r como el hecho de ser rentado a “Carpas de medio pelo” como la de Blanquita Morones que de vez en vez se presentaba con su elenco de cantantes, magos y artistas en la también última etapa de las tandas que ya les platicaré en otra ocasión, poco se precisa, simplemente se fueron dando esos cambios hasta su transformación en bodegas y locales comerciales que ahora existen en el lugar.Fuentes:
Primo Feliciano Velazquez: Historia de San Luis Potosí
Manuel Muro: Historia de San Luis Potosí
José Francisco Pedraza: Litografía de ciudad antigua
Aportación oral de:
Fernando Velasco Básich
Humberto Morones
Juan Manuel Aguilar y su tía Carmen